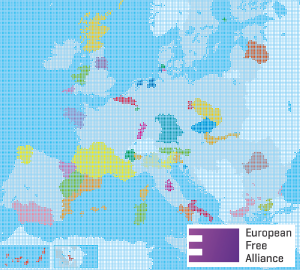Los sucesos de Iruñea el sábado o los sabotajes en la Universidad tres días seguidos durante esta semana nos han retrotraído a tiempos afortunadamente pasados. Los esfuerzos de apenas un puñado de personas –que ni siquiera llegan a ser una minoría- por mantenernos en los mismos parámetros que interesan al Estado español –la llama de la violencia sigue activa en el país, aunque sea con baja intensidad- tienen una falta de legitimidad absoluta en Euskal Herria y, como ha pasado siempre, además de ser éticamente reprobables se vuelven en contra de los objetivos que teóricamente dicen perseguir.
Elegir la Iruña del cambio para montar un “remember” de los fines de semana de kale borroka es jugar al “cuanto peor mejor” de manera consciente. O dicho más directamente, intentar perjudicar lo que supone el alcalde Joseba Asiron y el trabajo que está haciendo para la normalización social del independentismo y también para la construcción nacional.
¿Qué objetivo puede perseguir tirar petardos o hacer cuatro pintadas en la Universidad pública? Absolutamente ninguno. ¿Cuál puede ser la consecuencia? A parte de las lesiones leves a una trabajadora de la limpieza, que el colectivo de presos se incremente. Y eso no es ninguna broma, por una parte por el costo social, familiar y personal que tiene, y por otra, porque la situación de los presos y presas supone uno de los mayores retos y asignaturas pendientes en materia de consecuencias del conflicto.
Hechos como el de Iruña o los de la Universidad son una auténtica rémora para el proceso político hacia la normalización no tanto por lo que suponen como tal –a pesar de que son, ya está dicho, éticamente reprobables ahora y en tiempos pasados- como por la fotografía de inmovilismo que retratan. Precisamente ayudan a dar la impresión de que no solo es el Gobierno español el que no sale del inmovilismo, sino que tampoco la izquierda soberanista avanza. Y eso, además de mentira, es injusto: como muestra cabría decir que el Parlamento Vasco alcanzó por primera vez en su historia el acuerdo necesario para condenar los sabotajes de la Universidad de manera unánime.
En los últimos días, se han producido varios hitos que nos han recordado con crudeza cuánto queda por caminar para construir una nueva convivencia que supere las consecuencias del conflicto, haciendo hincapié en dos sectores de víctimas que por diferentes razones han estado más ocultas y hasta estigmatizadas: las personas torturadas y las víctimas del chantaje económico de ETA.
El relato de Sandra Barrenetxea ha puesto en la palestra el drama de las personas torturadas con extrema brutalidad y un testimonio que a Eusko Alkartasuna le ofrece total credibilidad. Ella, como todas las personas que han sufrido torturas, han visto como una parte de la sociedad ha puesto en duda su condición de víctima; han padecido innumerables dificultades para poder enjuiciar a los torturadores, que son funcionarios del Estado, y constituyen, en definitiva, uno de los colectivos de víctimas más ninguneados e ignorados.
Por otra parte, el estudio de Deusto llama la atención sobre las miles de personas que sufrieron durante años la persecución y el miedo generado por el chantaje económico de ETA, que incluso se normalizó llamándolo “impuesto revolucionario”. Y lo primero que llama la atención es precisamente que sean miles de personas en un país pequeño como el nuestro, algo de lo que Eusko Alkartasuna da fe porque tiene cientos de víctimas entre sus bases.
Como víctimas –varios empresarios que se negaron a pagar fueron asesinados o secuestrados-, han sido olvidados en demasiadas ocasiones. Sin embargo, son víctimas y aun hoy sufren las consecuencias de años de amenazas y persecución, igual que las personas torturadas. Estos dos colectivos tienen otra característica en común, que sus reivindicaciones no consiguen ser asumidas por el conjunto de la sociedad.
En definitiva, en los últimos diez días hemos visto emerger dos sectores no siempre tenidos en cuenta a la hora de realizar el relato de las víctimas, y desgraciadamente hemos visto dinámicas que no cambian: por una parte, la de quienes confían en los sabotajes como vía a quién sabe qué y por otra, la de quienes arropan a unas víctimas –da igual que sean las víctimas de ETA o de la tortura- y arropan a las otras. Ninguna de las dos dinámicas nos acercará a la normalización política ni a la paz definitiva.